
Ambientada en Japón, en esta película Bond se las verá por fin cara a cara con Ernst Stavro Blofeld (mostrándose por primera vez su cabeza pelada y su rostro, atravesado por una gran cicatriz), quien, con una nave espacial que oculta en un volcán extinguido, intercepta cohetes estadounidenses y rusos con el fin de provocar la Tercera Guerra Mundial. Al final de la película, Blofeld (encarnado por Donald Pleasence) escapa, prolongando sus apariciones en la saga.
Los impresionantes decorados (como el del interior del volcán), las réplicas de los misiles, las innumerables localizaciones, el enorme reparto (extras incluidos), así como las innovadoras escenas de acción, entre otros muchos factores más, hicieron que Solo se vive dos veces costase lo mismo que la suma de los presupuestos de todas las producciones bondianas anteriores.
A estas alturas de la serie, Connery ya se había planteado seriamente dejar el papel que le había dado la fama, pues el acoso mediático estaba destrozando su matrimonio con Diane Cilento y, además, quería evitar quedarse encasillado para desarrollar su carrera como actor en otro tipo de papeles, dado que en los 60 su único rol de importancia aparte de James Bond había sido el de coprotagonista de Marnie la ladrona (Alfred Hitchcock, 1964).
Tal y como había anunciado, Connery abandonó el papel de Bond y los productores se encontraron con que la saga más rentable del mundo se había quedado sin protagonista. Para el papel se hizo un casting muy amplio según los criterios de elegancia y masculinidad que requería el personaje, resultando elegido George Lazenby, un australiano de escasa formación actoral.
Lazenby, convencido de que la popularidad que le daría participar en la saga le catapultaría al estrellato más absoluto, anunció que dejaba el papel una vez acabado el rodaje. (Conviene observar que Lazenby quedó relegado a producciones de segunda y de porno blando tan pronto como se estrenó la película que protagonizó).
 007 Al servicio secreto de Su Majestad (Peter Hunt, 1969) no tuvo el éxito por parte del público que se esperaba debido sobre todo a la sustitución de Connery. Aunque la interpretación de Lazenby no es de lo más loable, sí es correcta, pero no por ello debemos apartar la mirada de la que es única de las mejores películas de la saga. Acompañan a Lazenby en el reparto Diana Rigg como su futura mujer, Gabriele Ferzetti (¡sí, el de La aventura, de Antonioni!) como su suegro, y Telly Savalas (mítico Kojak, como Blofeld). La película adapta la que para mí es la mejor novela de Fleming con el personaje de Bond y, aun a pesar de que todavía hoy sigue infravalorada por algunos, es la joya de culto de la serie.
007 Al servicio secreto de Su Majestad (Peter Hunt, 1969) no tuvo el éxito por parte del público que se esperaba debido sobre todo a la sustitución de Connery. Aunque la interpretación de Lazenby no es de lo más loable, sí es correcta, pero no por ello debemos apartar la mirada de la que es única de las mejores películas de la saga. Acompañan a Lazenby en el reparto Diana Rigg como su futura mujer, Gabriele Ferzetti (¡sí, el de La aventura, de Antonioni!) como su suegro, y Telly Savalas (mítico Kojak, como Blofeld). La película adapta la que para mí es la mejor novela de Fleming con el personaje de Bond y, aun a pesar de que todavía hoy sigue infravalorada por algunos, es la joya de culto de la serie. Al servicio secreto de Su Majestad contiene algunas de las mejores escenas de acción de todo el cine Bond, con un vertiginoso e impresionante montaje de John Glen (el futuro director de los títulos de los 80) que hacen que el visionado del filme sea necesario e ineludible para los fans. Si en Operación trueno las secuencias pioneras de acción son bajo el agua y Solo se vive dos veces destaca por la pelea aérea entre helicópteros y avioneta, aquí el reto lo suponen las trepidantes persecuciones sobre la nieve, peligrosísimas de rodar (los cámaras llegaban a filmar esquiando hacia atrás).
 Me levanta de la silla la secuencia de los trineos, compuesta por innumerables planos de complejísimo montaje, un verdadero alarde de técnica y de oficio, con una capacidad de generar tensión gracias a la estupenda dirección totalmente admirable. Se trata de una escena de acción asombrosa, como en general todas las de la cinta. No he encontrado todavía ninguna película de la época o anterior que la iguale o supere. Lo más parecido en ritmo, tensión y dinamismo visual lo encuentro en el asedio final de la casa de Perros de paja (Sam Peckinpah, 1971), huelga decir que, como ésta, también una de mis películas favoritas.Es importante destacar la espectacular música de John Barry, una de las partituras más míticas de la saga, recuperada en otros títulos más actuales como Los increíbles (Brad Bird, 2004), dada su efectividad.
Me levanta de la silla la secuencia de los trineos, compuesta por innumerables planos de complejísimo montaje, un verdadero alarde de técnica y de oficio, con una capacidad de generar tensión gracias a la estupenda dirección totalmente admirable. Se trata de una escena de acción asombrosa, como en general todas las de la cinta. No he encontrado todavía ninguna película de la época o anterior que la iguale o supere. Lo más parecido en ritmo, tensión y dinamismo visual lo encuentro en el asedio final de la casa de Perros de paja (Sam Peckinpah, 1971), huelga decir que, como ésta, también una de mis películas favoritas.Es importante destacar la espectacular música de John Barry, una de las partituras más míticas de la saga, recuperada en otros títulos más actuales como Los increíbles (Brad Bird, 2004), dada su efectividad. Es aquí donde la megalomanía de los títulos de los 60 llega a su cénit, es aquí donde las chicas son más numerosas y los malos son más malos. Al servicio secreto de Su Majestad sorprende, además por una serie de rupturas argumentales con la fórmula de la serie como el hecho de que Bond actúe durante la mayor parte de la cinta al margen del Servicio Secreto Británico o al final acabe casándose. Sin embargo, al final de la película, Blofeld volverá a escapar, y además asesinará brutalmente a la mujer de Bond. La saga promete mucho y deja la tensión en lo más alto.
Vista la encrucijada en la que se hallaban los productores (se habían vuelto a quedar sin actor para Bond y su última película había sufrido un injusto batacazo en taquilla), decidieron hacer todo lo posible para recuperar a Sean Connery, quien finalmente volvió a golpe de talonario. Una oferta tan tentadora que no podía ser rechazada: sería el actor mejor pagado de la historia. Si bien
Diamantes para la eternidad (Guy Hamilton, 1971) recuperó a Connery, decidió dejar la dinámica excesiva y de acción pura de los títulos anteriores para apostar por un tono más cómico e ingenioso que tendría continuidad durante toda la década: la seriedad y la violencia propias de títulos anteriores se tornaron aquí en clara autoparodia y descafeinamiento.
A pesar de que garantizó la continuidad de la serie, Diamantes para la eternidad es un título bastante más flojo que los Bonds de los 60 en el que pueden decepcionar muchas cosas (como la falta de referencias al asesinato de la mujer de Bond o la fatalmente rodada muerte de Blofeld). Así pues, si lo que busca el espectador es una obra contundente y solemne en la línea de las anteriores entregas, se sentirá defraudado; pero si lo que busca es un entretenimiento estándar, palomitero y un tanto chorra (con poca tensión y habilidad tras la cámara, errores de raccord y gazapos abundantes), ésta es su película.

Si bien Sean Connery tenía 41 años el día que abandonó definitivamente el papel de Bond, Roger Moore estrenó su primera película con 45. Ésta fue Vive y deja morir (Guy Hamilton, 1973), un filme de interesante estética y atmósfera en el que destacan sobre todo Yappet Kotto (interpretando al Doctor Kananga, el malo, que lidera una organización de negros narcotraficantes) y el trepidante tema principal, escrito por Paul McCartney, hoy día un clásico de su producción.
Roger Moore se muestra aquí más comedido que en sus sucesivas entregas (la sombra de Connery era demasiado alargada entonces), pero sin duda logró algo muy difícil: crear su propia versión del personaje, adaptándolo a sus cualidades. El nuevo James Bond será más ingenioso e irónico, aprovechando la tendencia inaugurada en la serie por Diamantes para la eternidad de autoparodia y descafeinamiento.
Moore jugaba con una gran baza a su favor que garantizó, junto a la efectividad del título, la continuidad de la saga: a esas alturas de su carrera ya era internacionalmente conocido por su papel en la serie de televisión El santo. Su forma de levantar la ceja se convirtió en el nuevo signo distintivo del personaje, aunque el actor no se mostraría completamente desenvuelto con él hasta La espía que me amó. Para llegar a ese momento, y visto el éxito y aceptación que había conseguido Vive y deja morir, tuvo que rodarse antes El hombre de la pistola de oro, en la que el humor que lastraba algunas partes de su predecesora se convierte en el peor de los enemigos del filme.
El hombre de la pistola de oro (Guy Hamilton, 1974) es una película mediocre comparada con las obras de los 60, en la que el sexo y la violencia se hallan tan suavizados y olvidados en virtud del humor casposo y facilongo que se había impuesto que resulta aburrida, sosa y prescindible. A pesar de que el malo, Scaramanga, fuese encarnado por el legendario Christopher Lee, entre el reparto se encuentran un enano irritante como su asistente (que se haría popular en España años más tarde imitando a Felipe González en un famoso sketch con Javier Gurruchaga) y una chica Bond muy discreta, casi tanto como el tema central.
La crítica y el público notaron todas estas carencias y debilidades y respondieron negativamente: El hombre de la pistola de oro recaudó menos que ninguna de sus predecesoras en taquilla. Con esta cutrez, y los síntomas de enfermedad que estaba arrastrando últimamente, James Bond estaba tocado de muerte. Como prueba de la flojera de este título, fue el único excluido de la reposición que Antena 3 hizo de los filmes de Roger Moore como 007 hace algunos veranos.
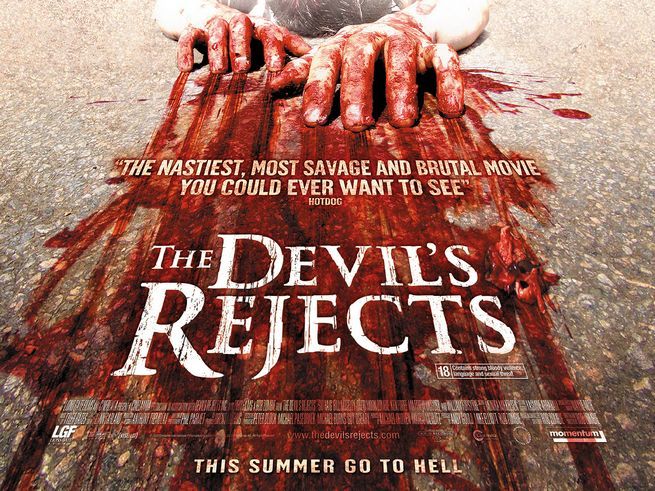






 También las peleas, muy bien coreografiadas y dirigidas, serían mundialmente imitadas y mejoradas. Teniendo en cuenta la buena acogida de los títulos anteriores y la necesidad de subir la apuesta para satisfacer a un público cada vez mayor y más internacional, Saltzman y Broccoli, los productores, apostaron en Operación trueno por las escenas submarinas (algo que no era precisamente habitual en el cine comercial), entre las que se encuentra la batalla final. Aunque algunos opinan que esta última película es más floja que las anteriores, personalmente considero Operación trueno un espectáculo fascinante y se sitúa entre mis películas favoritas. Destacan el tema principal, interpretado por Tom Jones y la belleza de la chica Bond de la película, Claudine Auger, ex-Miss Francia.
También las peleas, muy bien coreografiadas y dirigidas, serían mundialmente imitadas y mejoradas. Teniendo en cuenta la buena acogida de los títulos anteriores y la necesidad de subir la apuesta para satisfacer a un público cada vez mayor y más internacional, Saltzman y Broccoli, los productores, apostaron en Operación trueno por las escenas submarinas (algo que no era precisamente habitual en el cine comercial), entre las que se encuentra la batalla final. Aunque algunos opinan que esta última película es más floja que las anteriores, personalmente considero Operación trueno un espectáculo fascinante y se sitúa entre mis películas favoritas. Destacan el tema principal, interpretado por Tom Jones y la belleza de la chica Bond de la película, Claudine Auger, ex-Miss Francia.










 'El monasterio de Sendomir'. Un grupo de nobles van de camino a Polonia y deciden pasar la noche en un monasterio. Preguntan a un monje por el origen del edificio y éste les cuenta la historia del conde Starschensky, un hombre rico y poderoso cuya felicidad desapareció en el momento en que se enteró de las infidelidades de su mujer. El conde trata de cazarla en acción, la caza, y acaba matándola y quemando su castillo para hacer de él un monasterio. Ante la sorpresa de los nobles a quienes cuenta la historia, el monje se revela como el conde Starschensky, anciano y triste, todavía atormentado por su crimen y la traición de su mujer.
'El monasterio de Sendomir'. Un grupo de nobles van de camino a Polonia y deciden pasar la noche en un monasterio. Preguntan a un monje por el origen del edificio y éste les cuenta la historia del conde Starschensky, un hombre rico y poderoso cuya felicidad desapareció en el momento en que se enteró de las infidelidades de su mujer. El conde trata de cazarla en acción, la caza, y acaba matándola y quemando su castillo para hacer de él un monasterio. Ante la sorpresa de los nobles a quienes cuenta la historia, el monje se revela como el conde Starschensky, anciano y triste, todavía atormentado por su crimen y la traición de su mujer.
