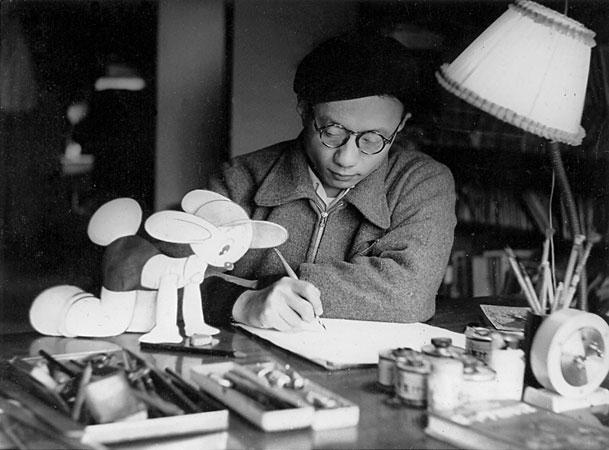Estimados lectores, hoy el objeto de mi post es Myra Breckinridge, un título que, como Desesperación, objeto de mi anterior artículo, ha caído en el olvido. Dirigida en 1970 por el británico Michael Sarne, y basada en el libro homónimo de Gore Vidal (sí, ese señor que hace un cameo en Roma, de Fellini, justo antes que Anna Magnani), cuenta la historia de Myra, un transexual, antiguo crítico de cine, que decide matar su lado masculino para crear la persona / personaje de una mujer dominante y triunfadora y viajar a Hollywood. En el plano ideal, quiere acabar con el prototipo del macho americano. En el real, quiere hacerse con la mitad de las propiedades de su tío Buck Loner, antigua estrella del cine del Oeste que dirige una academia de actores cutre para jóvenes desorientados. Myra se le presenta como la viuda de su sobrino Myron y por tanto con derecho a reclamar esa mitad de sus propiedades (lo cual incluye la academia). Mientras Buck Loner investiga sobre ella para evitar ceder lo más mínimo, le asigna un puesto de profesora en su academia, en la que por fin podrá llevar a cabo sus ideales.
Cuando Gore Vidal publicó en 1968 la novela en la que se basa la película, la polémica le acompañó nada más salir a las librerías, tanto por el contenido de la misma como por su forma. La crítica literaria la apoyó, aunque con reticencias: la franqueza con la que se empleaba el lenguaje en algunos pasajes levantó ampollas. Sin embargo, la innegable calidad del texto, así como la reputación consolidada de Gore Vidal como político, guionista de películas como Ben-Hur y escritor de libros “serios” como Juliano el Apóstata prevaleció.
Cuando la Fox se hizo con los derechos del libro, la película generó toda clase de expectativas y los medios se dedicaron a publicar cualquier novedad respecto a ella.
El papel de Myra recayó en Raquel Welch (quien no por ello protagoniza la película, cosa que desarrollaré ahora después). Está estupenda, guapísima, lleva unos modelitos y unos peinados de lujo. Es esa mujer atractiva y cabrona que todos llevamos dentro. Se comprende que fuera un sex symbol de la época y, aunque no es Meryl Streep, se ajusta bien como actriz al difícil personaje de Myra. Interpreta a Buck Loner el prestigioso director y guionista John Huston. Se trata de una recreación bastante chocante: hace de viejo verde casposo de una manera muy creíble, cae mal y resulta repulsivo desde el primer momento. Aprobado. Uno se pregunta qué hace exactamente aquí, teniendo en cuenta su reputación (lo cual no evita que mencionemos que fue uno de los cinco directores de ese engendro que fue Casino Royale versión 1967), pero imagino que la Fox lo incorporaría convencida del éxito que tendría el film, así como para justificar cierta calidad o nivel. Hasta aquí bien.

La película se presentó como el regreso triunfal a la gran pantalla después de cerca de 30 años retirada de Mae West, en otro tiempo mujer fatal y mito erótico. Es ella precisamente uno de los grandes lastres de la cinta: parece a ratos tan solo un vehículo para su lucimiento. Su personaje, el de Leticia Van Allen, que en la novela es puramente secundario, aquí es engrosado sin aportar nada a la historia. Mae West, qué pillina ella a sus casi 80 años –decrépita, una momia- sale tirándose a jovencitos (incluso un italiano), cantando canciones golfillas, diciendo tacos y haciendo observaciones pícaras (¡uy, como en los buenos tiempos!). Creo que no dejo de ser objetivo si digo que sus frases dejan a las de La Veneno por citas de Oscar Wilde y que sus intervenciones provocan bastante vergüenza ajena, aunque no tanto como el detalle de que sea la primera persona que aparece en los títulos de crédito, seguida de John Huston, y finalmente, en tercer lugar, Raquel Welch, la que se supone que interpreta el papel protagonista.
Esto me parece un fiel reflejo de lo que es la película: por un lado, una suma de intereses comerciales por parte del estudio, apostando por las que creen sus bazas (los grandes nombres, la polémica, el reclamo de adaptar una novela de éxito); por el otro, el frustrado intento de un director despistado de ser un “autor”. No es casual que diga que está despistado, la desorientación detrás de las cámaras es visible en bastantes momentos: continuamente da el protagonismo a elementos que no aportan nada a la trama (Mae West, planos innecesarios, montaje incoherente), y no solo eso, sino que a veces da la impresión de que se queda corto y no deja claro qué es lo que quiere contar (parece que faltan planos por rodar, muchos de ellos se quedan cortos mientras que otros se quedan largos,…).
Más allá de estas cuestiones, se trata de una película osada para su época en la forma de abordar ciertos contenidos: transexualidad, identidad y liberación sexual. Unos ratos es muy moderna, no ha envejecido nada; en cambio, otros, bastante rancia, ha envejecido bastante mal. El tratamiento de la sexualidad es bastante eufemístico. El hecho de que en ningún momento se olvida al antiguo Myron y el final filmado, cambiado de la novela, dejan cierta impresión de haber visto un absurdo sin ningún sentido que no hace nada a favor de los derechos de los transexuales y homosexuales, pues todo resulta ser un error (no revelo más, por si alguien la ve). Sin embargo, se enmarca bien en el contexto de la revolución sexual.

Tiene bastantes puntos de interés. Además del reparto mencionado, supone el primer papel de futuras estrellitas como Farrah Fawcett o Tom Selleck. Es también un buen reflejo de los grandes cambios que estaban teniendo lugar en la industria del cine a finales de los 60: tanto en el star system como en la manera de hacer cine y los contenidos abordados. “Ahora solo se hacen películas para pervertidos en las que se fornica”, dice uno de los personajes. “Los antiguos dioses del cine dejan al envejecer su sitio en el panteón de los dioses que admiramos para que otros lo ocupen”, dice Myra.
Continuamente se recurre a imágenes de archivo del Hollywood clásico para reforzar chistes y emociones: parece haberse aceptado que esa forma de entender el cine ha quedado atrás, así como se hacen referencias al pujante –en aquellos momentos- cine europeo al mencionar como megaestrellas al nivel de las americanas a directores como Federico Fellini.
Dada la expectación que generó antes de su estreno, una vez éste tuvo lugar, predominaron la decepción y la indignación por ciertos contenidos de la cinta de dudoso sentido de la moralidad (no tan excesivos para el público de hoy). La revista Time dijo de la película: “Myra Breckinridge es tan divertido como un pederasta. Es un insulto a la inteligencia, una afrenta a la sensibilidad y una abominación para el ojo”, Gore Vidal renegó de ella y ha sido objeto de estudio en libros como Este rodaje es la guerra” o Las 50 peores películas de la historia. En la fecha de su estreno, algunas antiguas estrellas como Loretta Young o Shirley Temple exigieron que las imágenes que aparecían de sus películas fueran retiradas de la cinta, hecho que consiguieron. Michael Sarne no ha dirigido apenas nada desde entonces (evidentemente, nada en Hollywood), la carrera de Rachel Welch entró en declive y Gore Vidal acusó a la película de motivar que su novela no se vendiera apenas durante más de una década. De los cinco millones que invirtió la Fox en ella solo recuperaron tres y por tanto el estudio se apuntó un nuevo fracaso en la década tras otras películas como Cleopatra.

Vista en la actualidad, cabe pensar ¿es una de las peores de la historia? No, sin duda. No es una buena película, pero tampoco se merece tanto desprecio. Predomina la estética camp y al final triunfa la decepción, después de bastantes minutos de verdadero caos y desorientación a nivel de dirección y de guión, acumulados sobre todo en la segunda mitad. Tiene escenas buenas, graciosas y acertadas, y resulta entretenida, al igual que se aprecia cierta preocupación por la estética y el lenguaje visual. Indiscutiblemente, es una película floja, abusa de sus excesos y hace apología de sus carencias, pero no por ello es una de las peores de la historia, es tan solo un filme demasiado arriesgado para tener tan poco fondo y talento detrás de las cámaras. Cuando se publican rankings sobre peores películas, da la impresión de que destaca sobre todo cierto placer en la humillación de los “famosos”: una mala película desconocida nunca aparecerá en esas listas, por muy mala que sea. Myra Breckinridge es una decepción, sí, pues se trata de una buena idea mal llevada a cabo, pero no es un título puramente indignante (y lo digo como lector admirador de la novela). Se le puede echar un vistazo como curiosidad sin ningún problema.
Por mi parte, leí la novela a los 16, en plena adolescencia, y me quedé fascinado por el personaje de Myra. Tan inteligente, tan cinéfila, tan mujer y tan hombre a la vez, una especie de Terenci Moix superlativo en forma de tía maciza. Desde que acabé de leer el libro suscitó mi curiosidad la versión cinematográfica. Hoy que por fin he podido verla sentía el compromiso de hablar de ella.